En septiembre de 1768, recién estrenado el otoño, nació en Berna (Suiza), un niño al que llamaron Gottfried Mind. Siendo aún muy pequeño, sus padres se dieron cuenta de que aquel no era un niño normal. No hablaba, no se relacionaba con el mundo exterior y tenía enormes problemas con cualquier tipo de aprendizaje. Su padre, carpintero de profesión, se dio cuenta de su deficiencia y lo llevó a una Academia para niños pobres. Allí dijeron de él que era un niño muy débil, incapaz de llevar a cabo trabajos duros, pero que aun siendo una criatura extraña, estaba lleno de talento para el dibujo.
Su padre recibía en su casa cada año a un pintor llamado Sigmund Henderberger, que se dedicaba a pasear los bellos paisajes de la región y plasmarlos en sus lienzos. Un día, los padres de Gottfriend, el pintor y él mismo estaban sentados a la puerta de la casa y Sigmund comenzó a hacer el retrato de un gato que rondaba en torno a ellos. El niño miró el dibujo y con su deficiente lenguaje dijo: "Eso no es gato". El pintor, divertido, le preguntó si él podía hacerlo mejor. El niño se fue a un rincón y dibujó al gato. El resultado fue tan sorprendente como espectacular.
 Gottfriend, introvertido, casi mudo, sin relación con el mundo exterior, comenzó a relacionarse con los gatos y a dibujarlos. Sus pinturas no tardaron en conocerse en toda Europa y llegó a decirse de él que era el Rafael de los gatos, en honor al maestro italiano del Renacimiento. Según dicen las crónicas del tiempo, nadie había sabido captar en un dibujo el carácter de los gatos como él. Recibía numerosas visitas que acababan comprando sus obras. Solía conversar con sus gatos -no hay que olvidar que era autista-, sobre todo con su gata favorita, de nombre Mineta, y no toleraba que nadie los molestase.
Gottfriend, introvertido, casi mudo, sin relación con el mundo exterior, comenzó a relacionarse con los gatos y a dibujarlos. Sus pinturas no tardaron en conocerse en toda Europa y llegó a decirse de él que era el Rafael de los gatos, en honor al maestro italiano del Renacimiento. Según dicen las crónicas del tiempo, nadie había sabido captar en un dibujo el carácter de los gatos como él. Recibía numerosas visitas que acababan comprando sus obras. Solía conversar con sus gatos -no hay que olvidar que era autista-, sobre todo con su gata favorita, de nombre Mineta, y no toleraba que nadie los molestase.  Sin embargo, en 1809, las autoridades de Berna decretaron el exterminio de todos los gatos de la ciudad dado que algunos parecían tener síntomas de rabia. El resultado final fue ochocientos gatos eliminados. Este suceso dejó a Mind profundamente deprimido aunque, afortunadamente, se permitió que Mineta siguiera viviendo. El desastre gatuno no hizo sino reforzar sus ansias por el arte, llegando a realizar obras tan geniales que su fama creció tanto como la adquisición de sus obras. En 1814, con sólo 46 años, falleció, pero su obra ya era conocida en media Europa. El paso del tiempo no sólo ha aumentado el prestigio de los mismos sino también su valor.
Sin embargo, en 1809, las autoridades de Berna decretaron el exterminio de todos los gatos de la ciudad dado que algunos parecían tener síntomas de rabia. El resultado final fue ochocientos gatos eliminados. Este suceso dejó a Mind profundamente deprimido aunque, afortunadamente, se permitió que Mineta siguiera viviendo. El desastre gatuno no hizo sino reforzar sus ansias por el arte, llegando a realizar obras tan geniales que su fama creció tanto como la adquisición de sus obras. En 1814, con sólo 46 años, falleció, pero su obra ya era conocida en media Europa. El paso del tiempo no sólo ha aumentado el prestigio de los mismos sino también su valor.


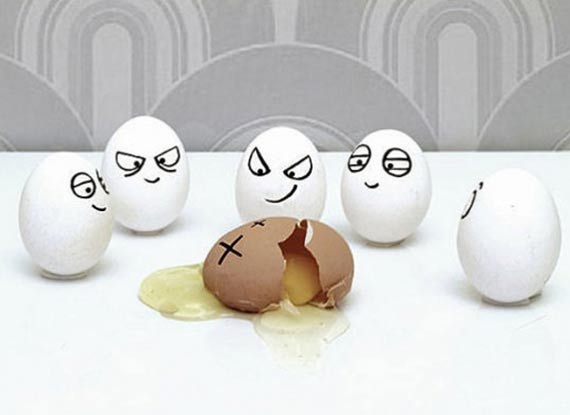








.JPG)
